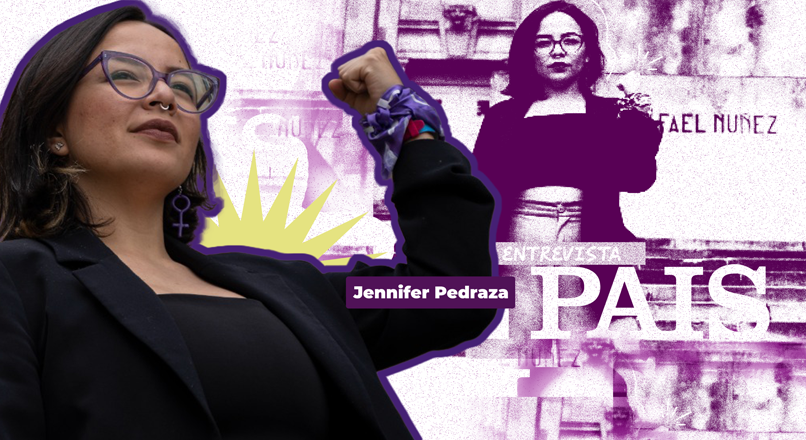La Cámara de Representantes aprueba la erradicación de la mutilación genital femenina en Colombia: “Somos el único país de la región donde se practica”
La plenaria aprobó por mayoría absoluta un proyecto que busca prevenir, atender y acabar la ablación del clítoris en las niñas indígenas

Activistas y legisladoras en el Congreso de Colombia.
Por: Juan Miguel Hernández Bonilla
Colombia es el único país de América en el que la mutilación genital femenina aún es frecuente y legal. Solo entre enero y noviembre de 2023 se registraron 89 casos de esta práctica en niñas entre 0 y 5 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS). El dato tiene un subregistro alto porque usualmente solo contabilizan los casos en los que la ablación genera problemas de salud y requiere atención médica. Las menores que son sometidas a ella hacen parte de comunidades indígenas, en especial del pueblo Embera. Para erradicar esta práctica, varias congresistas en alianza con líderes indígenas, universidades y organizaciones de la sociedad civil han impulsado un proyecto de ley que busca prevenir, atender y acabar la ablación del clítoris en las mujeres, aunque no la prohíbe ni la penaliza para no interferir en la autonomía de las leyes indígenas. Este martes, la iniciativa dio un paso fundamental para convertirse en realidad. La plenaria de la Cámara de Representantes la aprobó por unanimidad y con mayoría absoluta. Ahora enfrenta sus dos últimos debates en el Senado, en la Comisión Primera y en la plenaria.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y coautora del proyecto, celebró el avance. “Es imperativo visibilizar y erradicar esta grave violación de los derechos humanos que afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo, y se practica en Colombia por parte de ciertas comunidades”, dijo al terminar la votación en el Parlamento. La representante más joven del Congreso cuestionó el hecho de que el Estado no haga nada para proteger a las víctimas. “Es un procedimiento a través del cual se quema o se cortan los genitales de las mujeres. Para nuestra vergüenza, Colombia es el único país de la región donde se practica. El Estado tiene una responsabilidad para frenar esta forma de violencia”. La representante Alexandra Vásquez, también coautora del proyecto, insiste en la importancia de que sean las mujeres quienes participen en el proyecto. “La iniciativa tiene un enfoque preventivo y cultural, más que punitivo. Imponer penas no ha sido efectivo en el pasado; en cambio, es necesario trabajar en un cambio cultural profundo para desarraigar prácticas patriarcales”.
Juliana Domicó, líder de la comunidad Emberá eyabida del departamento caribeño Córdoba, cuenta en diálogo con EL PAÍS que su participación en la construcción del proyecto sirve para que se conozcan las necesidades propias de las mujeres de este pueblo indígena. “Soy defensora de derechos humanos. Mi aporte ha sido desde el conocimiento que traigo de mi territorio sobre el cuidado del cuerpo de la mujer, el sentir, el pensar como Emberá”. Domicó cuenta que el objetivo es una ley que logre la erradicación de la práctica mediante la prevención, educación y concienciación de las mujeres del daño que causa. Explica, además, que los artículos están cuidadosamente planeados para respetar la jurisdicción especial indígena y evitar la penalización a las parteras y mayoras que eventualmente sigan haciendo la ablación.
Domicó recuerda que desde la muerte en 2007 de dos niñas por la mutilación genital, muchas mujeres de las organizaciones indígenas han rechazado la práctica y han buscado su eliminación, junto con las de otras violencias que padecen en sus territorios. “Hay que aclarar que la ablación no es propia de la cultura Emberá, sino una práctica impuesta por parte del colonialismo. Antes no se hacían cortes en el clítoris, como se hace hoy en día, sino una curación para equilibrar el espíritu y la energía, llamada nepoa”. Explica que el ritual consistía en baños con plantas medicinales, que se hacía a niños y niñas y que buscaba atraer la buena salud y buena cosecha, y equilibrar la energía sexual. “Nunca para dañar el cuerpo de las mujeres”. Domicó dice que el argumento de las parteras que siguen practicando la ablación es que buscan que las niñas no sean “brinconas, para que les sean fieles al esposo y para que no crezca el clítoris”.
La mutilación genital, de acuerdo con diversos estudios científicos, implica la escisión y lesión de tejido genital femenino sano y normal, e interfiere en las funciones naturales del cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, genera riesgos inmediatos como hemorragias, dolor extremo, infecciones como el tétanos, problemas urinarios, problemas de cicatrización e incluso la muerte. A largo plazo, además, puede derivar en complicaciones obstétricas, disfunciones sexuales y trastornos psicológicos graves, como el estrés postraumático y la depresión. Entre 2011 y 2021 se reportaron 141 casos de mutilación genital femenina en población indígena solo en el hospital San Rafael de Pueblo Rico, Risaralda.
La representante risaraldense Carolina Giraldo, otra de las coautoras del proyecto, insiste en la falta de certeza sobre el número de niñas que sufren esta práctica. “El año pasado se registraron unos 53 casos en Colombia, pero sabemos que hay mucho subregistro. Muchas veces los médicos a donde llegan las niñas ni siquiera saben reconocerla”. Para eso, el proyecto establece un sistema de información que permite recolectar, analizar y difundir información periódica sobre este flagelo. La aprobación de la iniciativa va en línea con la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el objetivo de “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas”. Las Naciones Unidas establecen, en concreto, eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina”.